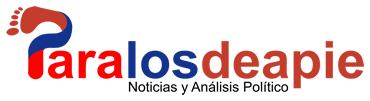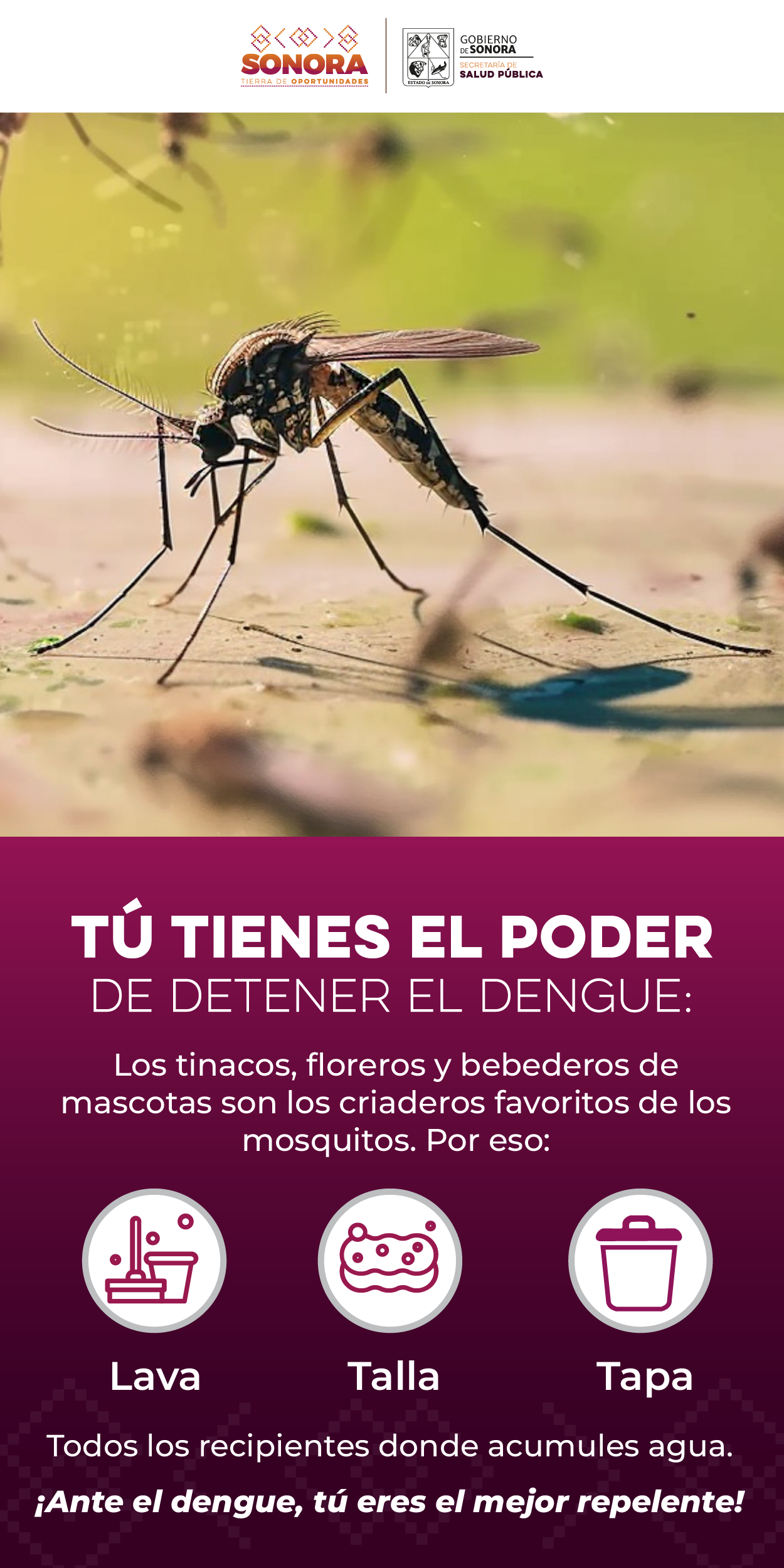Sin Medias Tintas. Por: Omar Alí López Herrera
Enfrentamos una crisis de identidad y pertenencia que se manifiesta con especial crudeza en los jóvenes. La era digital ha transformado la manera en que los individuos construyen su sentido del yo y, con ello, se crea una paradoja: el acceso ilimitado a la información no ha fortalecido el pensamiento crítico, sino que ha amplificado la polarización y la fragmentación social.
Dos cosas me llevan a este escrito: Los jóvenes que agredieron a machetazos y sin razón a varias personas en el norte de Hermosillo y la serie “Adolescencia” que se transmite por Netflix.
Ambos sucesos plantean una reflexión sobre esa paradoja, explorando cómo las ideologías extremas y las emociones desbordadas se manifiestan o encuentran refugio en los espacios digitales, y cómo la sociedad ha descuidado su papel en la formación ética y emocional de las nuevas generaciones.
Jean-Paul Sartre advertía sobre el peligro de la “mala fe”, el autoengaño que lleva al individuo a aceptar una identidad prefabricada en lugar de ejercer su libertad. En la era de las redes sociales y los foros de internet, parece que esta “mala fe” se ha convertido en un mecanismo de supervivencia. La incertidumbre del mundo real empuja a muchos jóvenes a refugiarse en comunidades que les ofrecen un relato estructurado de la realidad, aunque esté basado en la exclusión, el resentimiento o la violencia.
Se evitan así la angustia de la libertad y la responsabilidad de construir una identidad propia, y aceptan pasivamente los discursos que los convierten en víctimas de un sistema abstracto al que se oponen sin comprenderlo.
La teoría de la “banalidad del mal” de Hannah Arendt cobra aquí una relevancia inquietante en este contexto. Si en su análisis del nazismo, Arendt describió cómo individuos ordinarios podían cometer actos atroces por simple obediencia o falta de pensamiento crítico, en la actualidad el problema no es la obediencia a una autoridad visible, sino la adhesión a comunidades que validan prejuicios y normalizan la agresión. Casi puedo asegurar que la falta de reflexión sobre las consecuencias de estas creencias es lo que permite que el mal se reproduzca sin resistencia; no una maldad innata, sino una falta de cuestionamiento.
Las redes sociales y los espacios digitales han creado burbujas ideológicas donde las voces disidentes son acalladas. La validación dentro de estos grupos refuerza las ideas preexistentes y radicaliza a sus miembros, impidiendo cualquier tipo de autocrítica o diálogo. En este ambiente, los individuos se convierten solo en portavoces de una ideología que los consume.
La falta de un sentido de comunidad fuera de lo digital agrava esta crisis. La desconexión emocional y la fragmentación de los lazos sociales han dejado a muchos jóvenes sin modelos que les brinden orientación y contención, y ante la ausencia de estas redes de apoyo, las comunidades virtuales se convierten en la única fuente de identidad y pertenencia de los jóvenes, incluso cuando estas comunidades promueven valores destructivos.
Es decir, en lugar de un aprendizaje basado en la interacción humana y la construcción gradual de valores, las redes sociales ofrecen un acceso inmediato a discursos extremos que moldean la percepción de la realidad de manera abrupta, lo que no solo acelera la radicalización, sino que también dificulta la formación de una identidad autónoma y reflexiva.
El detalle es que esos espacios digitales ya están ahí y no serán fácilmente removidos; pero sí podríamos proporcionar una educación crítica que permita a los jóvenes enfrentarlos con herramientas intelectuales y emocionales adecuadas.
Hoy sin embargo en las escuelas la argumentación ha sido reemplazada por el eslogan, y el análisis ha sido sustituido por la reacción emocional y la identidad se construye más a partir del enfrentamiento que del diálogo. Es fundamental entonces reintroducir la argumentación y el pensamiento crítico en la formación académica, en lugar de simplemente memorizar información o adoptar posturas predefinidas. Los jóvenes deben aprender a cuestionar, debatir y reflexionar sobre distintas perspectivas.
Y el dilema central no es si los jóvenes son responsables de sus actos, sino hasta qué punto la sociedad comparte esa responsabilidad. Si decimos que moralidad es un constructo social, entonces la proliferación de ideologías extremas y la normalización de la violencia en ciertos círculos no pueden atribuirse únicamente a la elección individual. La indiferencia de padres y del sistema educativo, la permisividad de las redes sociales y la falta de modelos positivos en el entorno inmediato de los jóvenes contribuyen al horror del que somos testigos.
Albert Camus decía que cuando una sociedad deja de cuestionar sus valores y permite que la violencia se justifique como un medio de resistencia, se vuelve cómplice de su propia decadencia. ¿Será acaso que como sociedad somos incapaces de ofrecerle a la juventud alternativas a la alienación, a la desesperanza y a la sensación de insignificancia?
La solución está en la reconstrucción de un tejido social basado en el diálogo, la educación y el sentido de comunidad, y lo que vemos hoy en algunos jóvenes es una advertencia sobre el costo de la indiferencia y la necesidad urgente de replantear la manera en que formamos a las nuevas generaciones. No basta con señalar la violencia juvenil y condenarla; es necesario entender su origen y las condiciones que la hacen posible. Aquí el reto es recuperar el espacio del pensamiento crítico y la ética del cuidado, ofreciendo a los jóvenes alternativas reales a la alienación digital y la desesperanza ideológica.