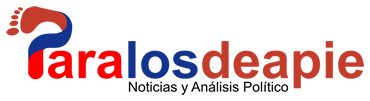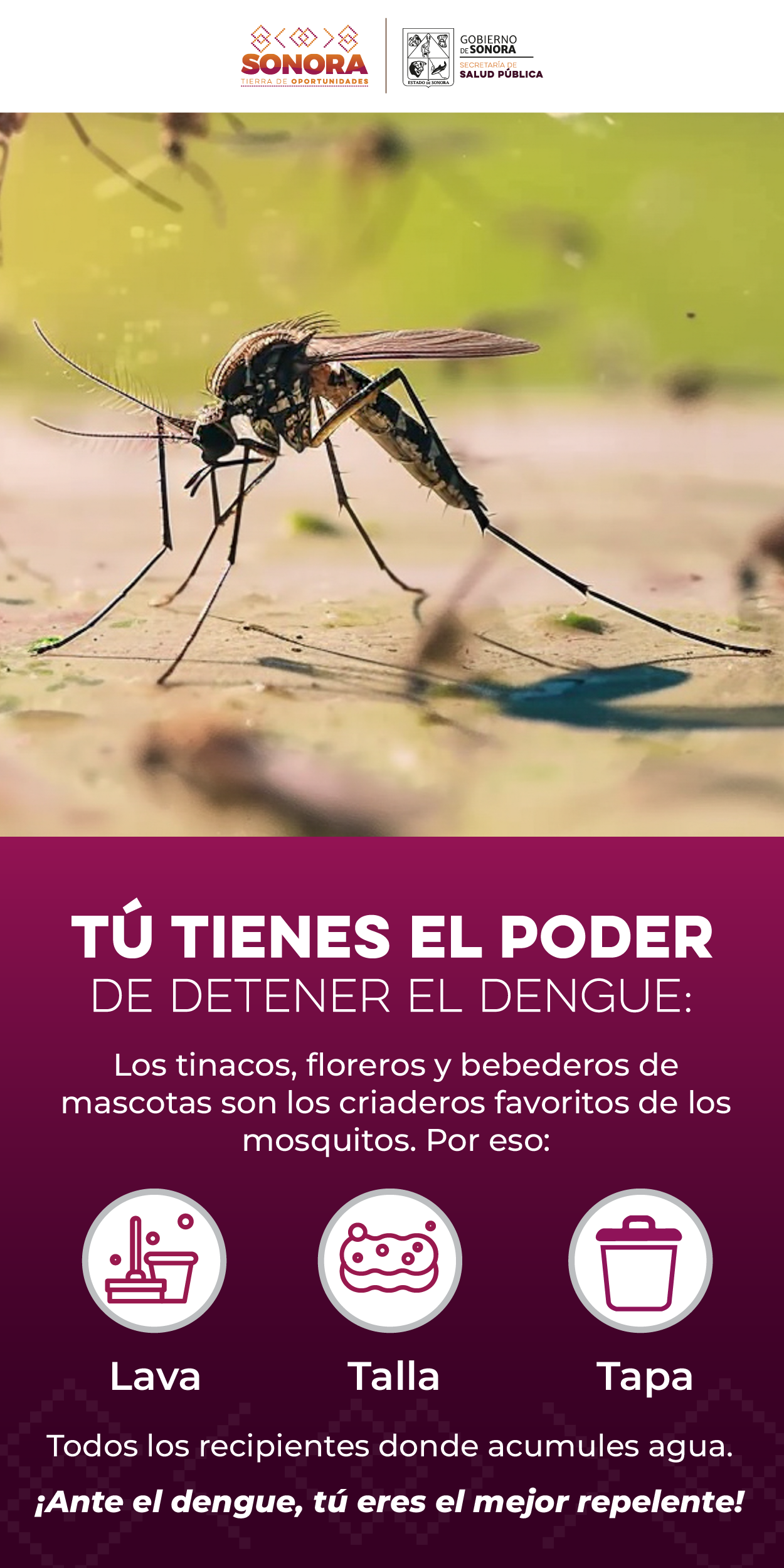La juventud sonorense empieza a mirar más allá del discurso presidencial y a reconocer los engranajes invisibles que realmente mueven al país.
Por Ing. Héctor Castro Gallegos
Algo está cambiando en el pulso intelectual de la juventud sonorense. Una nueva claridad —incómoda para algunos, inevitable para otros— comienza a instalarse en su manera de leer la política nacional.
Ya no aceptan sin cuestionar la narrativa presidencial ni las versiones oficiales que pretenden reducirlo todo a voluntarismos, enemigos imaginarios o triunfos propagandísticos.
Esta generación entiende que el poder visible es solo la superficie: una máscara que oculta estructuras más profundas, donde operan fuerzas económicas, corporativas y financieras que no se someten al escrutinio público.
Esta lucidez no nace del desencanto puro, sino de la constatación. Han observado cómo, sexenio tras sexenio, los discursos cambian, pero los intereses que moldean al país permanecen.
Reconocen que el verdadero poder no se mide por aplausos ni conferencias matutinas, sino por la capacidad de influir en decisiones que afectan regiones enteras, sectores productivos y políticas públicas que se presentan como inevitables.
Para muchos jóvenes, la presidencia es un actor importante, sí, pero no es el director principal de la obra.
El guion, en gran parte, está escrito en oficinas privadas, consejos de administración y mercados internacionales que definen márgenes, ritmos y límites. Ante esta comprensión, la juventud sonorense ha dejado de creer en el poder como una fuerza lineal o puramente política.
Lo interpreta como un entramado donde conviven bancos, plataformas digitales, corporaciones tecnológicas, capital transnacional y grupos de interés que rara vez aparecen ante la prensa, pero que influyen en el rumbo del país con silencios más poderosos que cualquier discurso. Esa visión crítica, lejos de ser pesimismo, es una invitación a no seguir siendo espectadores.
En las universidades, en los espacios digitales y en los debates espontáneos que surgen en cafés o colectivos estudiantiles, ya se discute este “poder detrás del poder”. Los jóvenes han comenzado a cuestionar la idea de que la democracia se reduce a votar cada seis años.
Entienden que las decisiones centrales —las que definen presupuestos, megaproyectos, concesiones, regulaciones y hasta narrativas nacionales— muchas veces se toman fuera del alcance ciudadano. Ese reconocimiento los empuja a exigir un Estado menos subordinado, más transparente y menos dispuesto a disfrazar pactos económicos como decisiones patrióticas. Pero quizá lo más relevante es que esta generación no romantiza la rebeldía ni espera salvadores. No idolatra caudillos.
Sabe que depositar el futuro del país en un solo rostro ha sido uno de los errores recurrentes de la política mexicana. Por eso han optado por otra ruta: la del análisis, la del cuestionamiento informado, la del seguimiento pu=?utf-8?Q?ntual_de_decisiones_p=C3=BAbl